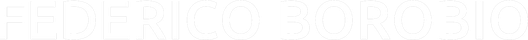La Habana Vieja conserva una intensa vida en sus calles, difícil de encontrar en estos tiempos. La mayor parte de las cosas que pasan en ese antiguo barrio cubano ocurren en el espacio público. Imaginé que sería un paraíso para el tipo de foto callejera que mas disfruto hacer.
Fueron 273 kilómetros de caminata, a veces planificada, pero sobre todo guiada por el puro instinto. Una experiencia de inmersión completa. Subir y bajar 2.508 escalones en el solar donde dormí, boniatos, fideos, tomate, pan, café, una fruta, mi alimento, el ciclo sin fin. Salir muy temprano cada día en busca de personajes viviendo entre la comedia y el drama en un escenario siempre cambiante, sorprendente, de colores, luces y sombras, hasta que mi exterior y mi interior se confundieran.
Intentaba tomar notas entre manos estrechadas, carcajadas, historias conmovedoras, teléfonos, nombres. Mi única certeza era que al final del día volvería con mis imágenes.
El estado de mi calzado parecía gritar que me estaba integrando, aunque cada tanto alguien me susurraba «cheindemoni» (cambia dinero) y me recordaba que era un turista con cámara, de paso. Persistí en mi intento de absorberlo todo, pero las sensaciones habaneras iban mucho mas allá de lo visual. Sonidos, olores, texturas, temperaturas. En ese trip, devoraba imágenes con mi cámara, casi como un adicto.
Un mágico día, comencé a escuchar a mis espaldas el grito de «eh, argentino» y comencé a reconocer rostros que también me reconocían. Ya era mi barrio. Estaba en casa.