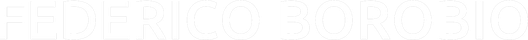Llevaba una semana en la Ciudad de México, y ya era tiempo de salir de mi colorido y amigable barrio de Coyoacán para buscar la intensidad del Centro Histórico y sus alrededores. Como casi siempre, hice el viaje a destino sin ninguna expectativa en particular. Dejando que las cosas se desarrollen, con las antenas abiertas pero relajado. De movida, volver a viajar en el metro se sentía emocionante. Lo había hecho por última vez antes de la pandemia.
Bajé en la estación Hidalgo, y al subir las escaleras me encontré con una serie de puestos de artículos religiosos desplegados en una amplia plazoleta. Fue una buena sorpresa. Prometedora. Este tipo de expresiones siempre llaman mi atención, y empecé a recorrerlos tomándome mi tiempo, sin apuro, dejando que ocurra lo que fuera a ocurrir, o no. Unos pocos minutos después, con la vista periférica percibí que desde mi derecha se aproximaba un movimiento importante de personas. Comenzaron a acercarse y a pasar a mi lado. Cada vez más, hasta verme rodeado, ya que había quedado en el medio del camino de ese numeroso grupo que portaba estatuas de un santo, flores, carteles. En el acto comencé a disparar mi cámara. Algunos me observaban con cierta curiosidad, otros se detenían para posar, la mayoría seguía en lo suyo y avanzaba. En determinado momento percibí un pequeño tumulto: una mujer repartía botellas de agua (el sol ya pegaba fuerte a esa altura del día).
Pasado el primer momento de desconcierto (¡acababa de salir del metro en una plaza vacía!), comencé a acompañar al grupo, que en su avanzada atravesaba la placita y seguía hasta doblar la esquina, donde se los perdía de vista. Los seguí, por supuesto, y finalmente el misterio de develó: efectivamente, estaba frente a alguna especie de procesión, ya que metros mas adelante se veía una imponente iglesia. Luego sabría que se trataba del templo de San Hipólito y Casiano, edificado en 1521 y conocido como Iglesia de San Judas Tadeo. El interior estaba colmado. En la calle, una multitud haciendo fila para ingresar. No paraban de llegar personas desde todos los rincones.
Entre foto y foto, devoraba todo con los ojos e iba conversando con los asistentes, para entender un poco mejor que estaba ocurriendo allí: supe entonces que se estaba celebrando a San Judas Tadeo, patrono de las causas imposibles, perdidas, esas súper difíciles. Lo sentí completamente apropiado a mi personalidad idealista, siempre pronta al desafío de ese tipo de epopeyas de dudoso resultado. Nunca lo había sentido mencionar, y aunque no soy religioso, creyente o como se llame, en el acto pensé «este es el santo para mí». El día «oficial» de San Judas Tadeo, supe después, es el 28 de octubre. Ese día el lugar estalla de gente. Pero en México, y en muchos otros lugares del continente, se lo celebra además el día 28 de cada mes. Claro, era 28 de febrero, y me bajé en la estación Hidalgo. Cita con el destino, al menos fotográficamente hablando.
El desfile de devotos continuó toda la jornada. Para agradecer, dar, pedir, nutrir su esperanza. Gente muy humilde en su gran mayoría, portando imágenes, retratos, remeras, gorras del santo, flores. Niños disfrazados, con el color verde (esperanza) del Santo siempre presente. Muchos regalaban estampas, flores, dulces, café, comida, o simplemente agua para soportar el calor y las largas filas.
Me entretuve especialmente charlando con un joven integrante de un grupo de voluntarios que se dedica a ayudar a personas con problemas sociales, de adicciones, de trabajo, de vivienda. En su mayoría llegados a la gran capital mexicana buscando una oportunidad que suele costar más de lo imaginado. Causas imposibles, perdidas, súper difíciles. Esas donde un rayo de esperanza puede hacer la diferencia. Me contó que se llamaba Marcos. Ese día él y sus compañeros colaboraban en la organización de la marea humana, dando indicaciones, ayudando a algún anciano con las escaleras, llevando tranquilidad a alguna persona perturbada o exaltada, dando una mano en lo que hiciera falta.
Después de conversar un buen rato con Marcos, si podemos llamar conversación a un bombardeo de preguntas de un fotógrafo argentino inquisidor y que se veía un tanto fuera de lugar, recibí su amable obsequió de un llavero de San Judas, que permanecería conmigo por el resto del viaje y conservo hasta hoy. Lo llevé en cada salida del Patitas Machucadas Tour, día tras día y, debo decirlo, me sentí acompañado y protegido por la pequeña imagen.
HISTORIAS

Colores y contrastes de la Comuna 13

Una foto, una historia, nuestra historia